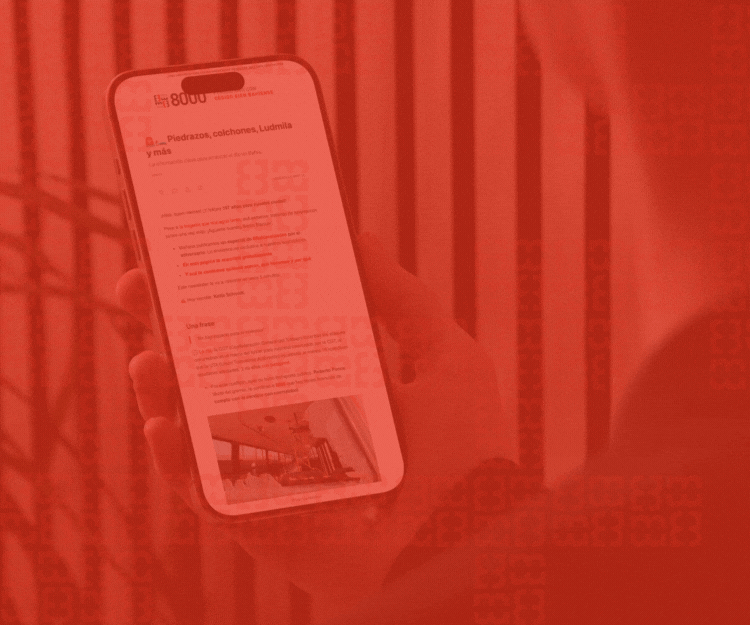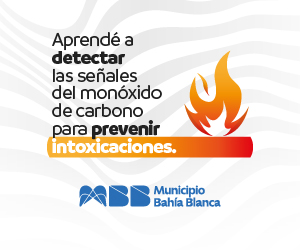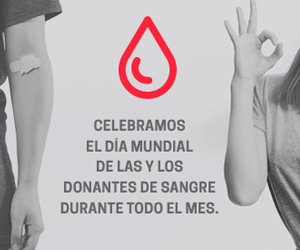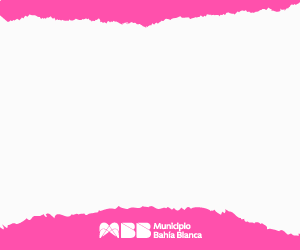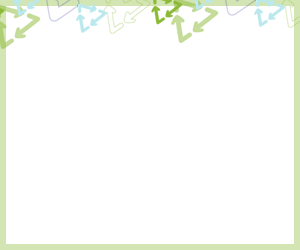—Me podría haber ido a la localidad de Cabildo… tenía una casa, y no: elegí la paz, la tranquilidad. Me encanta la tierra, estar acá —le dice a 8000 Delia Lissarrague, una productora agropecuaria de 73 años.
Ahí es donde transcurrió toda su vida: en varios campos bahienses, siempre cerca de Cabildo. Nació y se crió en uno llamado “Los Piches”, sobre la ruta 51.
—Mi mamá tuvo parálisis infantil y se tropezaba. Un domingo se cayó a las 9 de la noche y a las 2 horas nací yo, en pleno campo. Era la más chica de 5, y mi papá fue a buscar al médico. Nací con 8 meses, con el cordón enredado. Pero no me pasó nada.
Su mamá se llamaba Elisa Fassi y era la cocinera de la estancia; hacía dulces, quesos… Y su papá, Benjamín Lissarrague, trabajaba en el campo. Así, Delia y sus hermanas aprendieron de todo.
—Siempre lo seguía a mi papá a caballo. Los alambrados eran muy pobres, de tres hilos, y se te pasaba la hacienda a todos lados. Eran 600 hectáreas: mucho campo, ¡había que recorrer!
Y ella tiene el recorrido más extenso: mientras sus hermanas mayores se casaban y se iban, Delia seguía con su papá, los días arriba del caballo: se le paspaban las piernas de tanto andar. Pero lo disfrutaba. No ocurría lo mismo con la escuela: si bien le gustaba estudiar, no soportaba el encierro.

A los 20 años se casó con Carlos Lucarelli, cuya familia formó la cooperativa Sombra de Toro. Juntos se mudaron a un campo llamado “Cola de Pato”. Después estuvieron un tiempo en “Los Leones” y en 1995 se establecieron en “La Manga”, a unos 7 kilómetros del acceso a Cabildo; su papá fue el encargado de este campo, que se bautizó así porque ahí estuvo la primera manga de hacienda en esa zona.
Delia y Carlos tuvieron 3 hijos: María Elena, Mariana y Bruno. Pero sus planes se mantuvieron entre la hacienda, la tierra, las quintas…
—Durante 25 años viajé con la camioneta a Cabildo llevando a los chicos al colegio. Nunca los dejé en el pueblo. Viajaba todos los días con tal de que ellos quisieran el campo.

Y resultó: a los 3 les gusta el campo. Incluso Bruno se transformó en su gran ayudante en “La Manga” tras el fallecimiento de Carlos.
—Cuando quedé viuda, Bruno tenía 17 y le dije: “Vamos a aprender. Yo no te voy a retar: si le erramos, le erramos” —recuerda—. Había que empezar a capar, había que trabajar la hacienda… Él se animó, y después hizo todos los trabajos.
Le transmitió todo lo que ella había aprendido de su papá: principalmente, a amar y cuidar la tierra para que el que venga después pueda disfrutarla tanto como ellos.

—¿Cómo es un día acá en el campo?
—Ahora estoy más aliviada. Antes era cuidar mucho las ovejas y las vacas: no estaban tan organizadas, tenía que recorrerlas todos los días con la camioneta, a la mañana y a la tarde, por si había partos. Ahora Bruno organizó la hacienda con alambre eléctrico y es más fácil. Yo sigo manejando; y también tenemos siembra, que la hace él.
El campo tiene 250 hectáreas, con cultivos de cebada, avena y trigo. Y también crían vacas y corderos. A Delia le encantan los animales y muchas veces asistió partos y salvó vacas quebradas o con ataques.

Dice que el peor enemigo del campo es la sequía. Y la peor época fue cuando murió su marido, encima: tuvieron 8 años bien secos.
Para ella, se salvaron gracias a la fe: cuando el dique quedó prácticamente seco, fue a Sierra de la Ventana y le rogó a la Virgen de Fátima y le prometió poner una imagen suya si llovía.
—¿Sabés cuánto llovió ese mes? ¡350 milímetros! Y al año siguiente siguió la sequía y dije: “Bueno, Virgencita, prometo pintarte con tal de que llueva”. Y llovió 150 milímetros… Los ingenieros me decían: “A vos te tenemos miedo”.


Las inclemencias moldean y Delia recuerda una nevada terrible en 2009 y un fuego dañino el año pasado:
—Dije: “¡Qué olor a humo!”. Miré hacia el monte y no se veía del humo que había… Entonces agarré la camioneta, fui hasta la vía y le hablé a la familia que vive ahí: estaban haciendo la VTV en Bahía.
Pero la casa se salvó. Los bomberos le dijeron que había llamado justo a tiempo.

Por estas cosas, Delia prefiere el invierno. Sabe que los días de 38 o 40 grados no va a pegar un ojo en toda la noche. Le da mucho miedo.
—Cuando hay un rastrojo seco, traigo las vacas hacia la casa —dice.
Además, deja preparados un tacho con ropa de lana, un matafuegos y una pala de punta. Sabe que hay que estar siempre lista.
Y sabe qué es reinventarse y arreglarse:
—Toda la mano de obra la fuimos haciendo nosotros, incluso arreglar molinos, motores… Y así solventamos el campo, porque no se podía pagar mano de obra.

Hoy reciben una mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que los ayuda a trabajar con rotación de pastura, un método que implementaron hace poco y permite que la misma hacienda haga su propio abono.

Mientras Delia camina por el campo contando su historia, decenas de vacas acompañan su paso lento y mugen su protagonismo.
—Hola, mis bebés, ¿qué pasa? —les pregunta.
Y parecen devolverle el saludo… Se las ve en la misma sintonía: cuando Delia avanza, las vacas la siguen; cuando Delia se detiene, las vacas frenan y se disponen en una especie de semicírculo, atentas a su patrona.
—¿Qué sentís cuando distintos movimientos hablan del maltrato animal?
—Creen que uno los martiriza y no es así. Yo amo mucho al animal, no me gusta que sufra. A veces con la sequía, que se caen las vacas, las he tapado con frazadas y les he puesto almohadas viejas para que no sufran ni se ampollen.
Los días de temporal las lleva al monte. Y lo mismo sucede con las ovejas: si están en el lado sur y viene un viento grande, las lleva a la parte norte para que los corderitos no se mueran. Y si hace frío, los mete en su casa para que se calienten con la estufa.

¿Y sobre comer carne animal qué dice Delia?
Delia dice que si no se comiera carne, las vacas serían salvajes y en las selvas o los montes los pumas les matarían los terneros… Y que las cadenas de carne dejarían de existir y habría menos fuentes de trabajo, y más hambre…
—Es difícil contestar si está bien o mal nuestro trabajo… Pero puedo decir que los chicos que se criaron de esta forma aman mucho a los animales.

—¿Creés que es un buen lugar para desarrollar este tipo de actividad?
—Sí, se puede. Este campo fue muy usado para el trigo y perdió mucho fósforo. Entre la sequía y los trabajos intensos, no había quedado buen campo. Pero con la rotación de pastura dicen que en 4 o 5 años ya no habrá que darle desparasitario al animal.
Hoy la principal actividad en “La Manga” es la ganadera: si bien da menos ganancia, la agricultura implica un riesgo mayor porque implica más gasto en combustible y si no llueve hay que invertir más para no perder todo.
—A mí también me gusta la huerta, pero el sol te quema todo. En este lugar la vaca de cría sigue siendo el caballito de batalla, porque las vacas madres se buscan mucho.

Según Delia, el argentino en general desconoce lo que pasa en el campo… y para colmo se está perdiendo la cultura del trabajo:
—Ese es el problema más grande: se han deshabitado los campos.
Pero considera que se vienen cambios: una vuelta a la artesanía, a la búsqueda de la tranquilidad, de la paz, sin tanta vida urbana.
—Creo que hay que volver a lo natural para criar hijos más sanos. El estudio tiene que estar, lógico, pero hay que amar más la tierra.

Delia siente que la vida rural le enseñó mucho: a tener paciencia, a rebuscársela y a tomarle el gustito a todo, incluso a la albañilería. Ha reparado mesas, revocó la casa y ahora se propuso arreglar el tanque de agua.
—¿Qué es el campo para vos?
—La base de la Argentina, porque genera exportación, divisas. Lo que pasa es que está muy trabado. Yo creo que tiene que hacerse todo más trabajado: no vender el producto bruto, sino generar harinas, agregar valor. Eso daría trabajo a mucha gente.

En sus más de 7 décadas, Delia experimentó mucho y algunas cosas quedaron en el tintero, como trabajar en soga de emprendados de caballos, aprender a trabajar en plata para hacer herrajes para las riendas y los cuchillos, hacer bijouterie…
Hasta ahora: no descarta seguir aprendiendo. De hecho, en los últimos años se puso con algún pendiente como el diseño y confecciona vestidos de novia y de 15, borda y hace ropa para sus 7 nietos… Ah, no cobra un peso: lo hace por hobby, nomás.

Delia ama las grandes reuniones familiares, como las fiestas que hizo para sus 60 y 70 años. Cuantos más son, mejor. Y dice que su gente es su motor y quiere llegar fuerte hasta los 80 para seguir ayudando a su hijo.
—¿Qué es la familia?
—Lo más importante, para que el chico tenga la base de ser buena persona, de saber lo que es cuidar, respetar, la cultura del trabajo, que es lo que necesitamos… La Argentina tiene de todo: si la cultivamos y la protegemos, vamos a salir de esta. Creo que van a venir tiempos buenos en la política, que se tiene que foguear un poco más, pero va a entender que hay que defender la tierra y a la Argentina.

Para Delia, ser chacarera es un reto: hay que tener agallas. Pero asegura que se puede, y que ser mujer jamás fue un impedimento.
La llaman “Chiquita” por su tamaño y por ser la menor de 5 hermanas. Pero ella se define como una persona fuerte, atributo que heredó de sus padres.
—Fui luchadora, paciente. Amo el campo y nunca esquivé en el camino ninguna piedra, las agarré todas…
—¿Cuáles son esas piedras?
—Cuando nací mi papá tenía casi 50. No estudié secundario; venía el párroco a buscarme, pero yo no dejé a mi padre. En Cabildo hice de todo, hasta vendí flores para sostener a mis padres hasta que me casé. Y después cuidé a todos: a mi mamá, a mi papá que murió a los 82 topado por un ciervo, y fue muy triste… También a mis suegros (Juan Lucarelli y Ana Gabarini), a mi cuñado (Héctor “Tino” Lucarelli)… Estuve 27 años cuidando enfermos graves, ninguno fácil.
Pero Delia no duda: si le dieran a elegir, elegiría la misma vida.

—¿Qué le dirías hoy a la Delia que seguía a su papá a caballo?
—Que me gustaría ser niña para seguir haciendo lo mismo. Fuimos criados en casas muy humildes y fuimos felices. Mi fiesta de 15 años la hice en un galpón, vino hasta el oficial de policía con la sirena, y bailamos en piso de tierra. Fui feliz con eso, del campo lo agradezco todo.
Producción, videos y edición audiovisual: Tato Vallejos
Producción y texto: Belén Uriarte
Fotos: Eugenio V.
Idea y edición general: Abel Escudero Zadrayec
👀 #SeresBahienses es una propuesta de 8000 para contar a nuestra gente a través de una serie de retratos e historias en formatos especiales.
La estrenamos para nuestro segundo aniversario. Estos son los episodios anteriores:
- 😝 Lautaro Cisneros, youtuber: la risa en el centro de todo
- 👷♀ María Rosa Fernández, trabajadora de Defensa Civil: el poder de ayudar
- 💄 Damián Segovia, maquillador: hacer bien lo que te pinta
- 🤝 Matías Torres, el Ciudadano Bahiense: 100 % solidaridad
- 👱♀️ Alicia D’Arretta, auxiliar de educación: la vida por sus chicos
- 🏉 Stephania Fernández Terenzi, ingeniera y rugbier: actitud ante todo
- 👨🚒 Vicente Cosimay, bombero voluntario: 24 horas al servicio
- 💁🏼♂️ Adrián Macre, colectivero y dirigente: manejarse colaborando
🤗 En 8000 ofrecemos un periodismo bahiense, independiente y relevante.
Y vos sos clave para que podamos brindar este servicio gratuito a todos.
Con algún cafecito de $ 300 nos ayudás un montón. También podés hacer un aporte mensual, vía PayPal o por Mercado Pago:
¡Gracias por bancarnos!
👉 Si querés saber más, acá te contamos quiénes somos, qué hacemos y por qué.