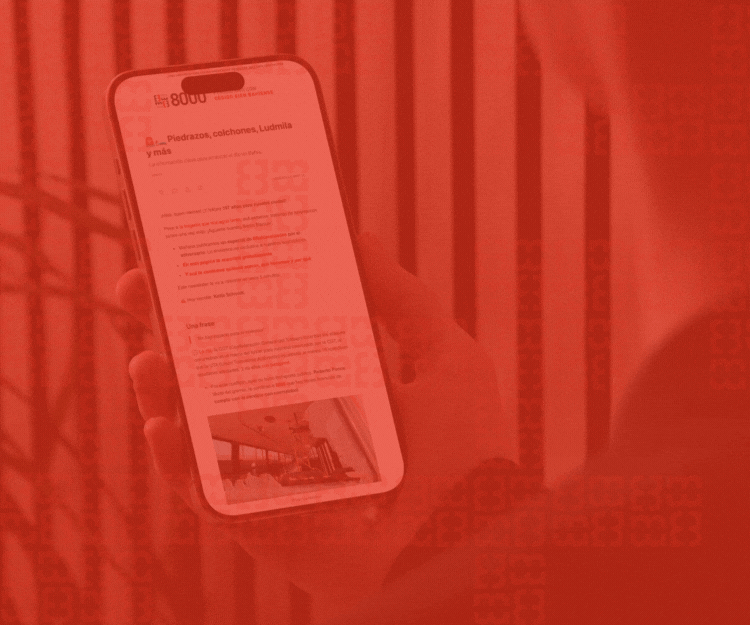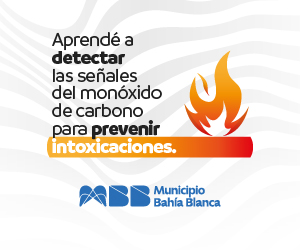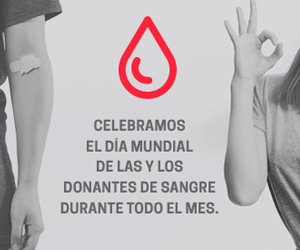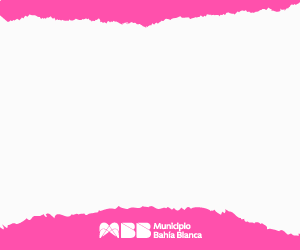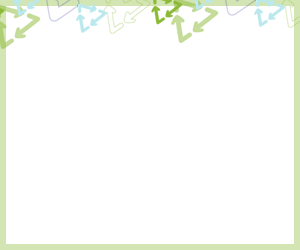—No importa la contextura física, la actitud es todo para mí —le dice a 8000 Stephania Fernández Terenzi, que tiene 27 años, es ingeniera química, hace un doctorado y practica rugby 7 en el club Palihue.
Stephania mide 1,49 y es wing. Es decir, juega en una punta y su función consiste básicamente en agarrar la guinda e ir para adelante, pasar rivales y correr y correr y correr para hacer un try.
—Y festejarlo con una compañera es lo que más se disfruta —cuenta—. O cuando metés un buen tackle, que sacás a alguien de la cancha.
Para ella, el rugby es liberación: cuando tiene un mal día, entrena, juega y descarga.
—También me genera mucho amor. Este club es como mi segunda casa y me llena de cosas buenas: el tener a mis compañeras al lado mío entrenando día a día, el poder presionarte siempre un poquito, porque siempre un poquito más podés dar…
Y también es cosa bien fraternal: son 4 y a excepción de su hermana mayor, Micaela, todos son rugbiers. Inició la pasión Alexis, el menor de Stephania: empezó a jugar a los 8 años y toda la familia acompañó.
—Recuerdo de adolescente ir todo el tiempo al club a ayudar en los terceros tiempos, cocinarles a los chicos, servir mesas. Desde que mi hermano arrancó, empezamos a mirar rugby los fines de semana, se hizo parte de nuestra rutina.

Stephania empezó a finales de 2018, por insistencia de su hermana Anael, la más pequeña de la casa, que jugó en el club Palihue antes de dar el salto a España.
Y se enganchó rápido:
—Me llamó la atención el juego en equipo y la inteligencia que tenés que poner, ya que va en contra de todo lo que uno espera: el pase va para atrás, no tenés que golpear la pelota para adelante porque es un knock-on, la velocidad de juego…
—¿Y cómo fue jugar con tu hermana?
—Es lo que más disfruté de jugar. Tenerla al lado, compartir viajes… Se genera un vínculo más profundo, porque es terminar un partido e ir a charlar de lo que hicimos, que ella meta un try y salir corriendo a felicitarla o que meta uno yo y venga ella.

Ya sin su hermana en el plantel, Stephania atraviesa un momento deportivo de mucha plenitud: en diciembre de 2022 fue convocada para entrenar con el seleccionado nacional y vivió “una verdadera locura” junto a 25 chicas de todo el país.
—Me encantó la exigencia, el nivel, la manera en que se juega. Conocés otra realidad, ves otra dinámica… Fue una experiencia completamente enriquecedora.
Su sueño es poder jugar un circuito mundial con Argentina. Reconoce que es muy difícil, pero no imposible. Y seguirá esforzándose para alcanzarlo.
—Ponerse la casaca con el yaguareté es lo máximo que te puede pasar con el rugby femenino acá. Me encantaría que todas las chicas tuvieran la posibilidad de poder vivirlo al menos una vez en la vida, porque la motivación que te da es increíble.

Stephania camina con la pelota por el medio de la cancha de césped de Palihue y luego se posiciona para explicar cómo dar pases hacia atrás. Confiesa que no patea muy bien: sus virtudes están en la aceleración y el try. También tacklea: si bien es de contextura chica, ya se acostumbró al roce.
—Nunca me golpeé feo. Una sola vez me quebré un dedo, pero no fue un golpe feo. Es más, me lo vendé y seguí jugando, o sea… ¡a ese nivel de locura!

Los golpes son lo peor del rugby, dice, pero también suelen ser indicadores del rendimiento: si el día posterior al partido “los hombros te matan de dolor, quiere decir que jugaste un partidazo y que lo diste todo”.
—Este mes comenzó el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa y los autores son rugbiers: ¿qué te produce la asociación rugby-violencia?
—Siendo jugadora, duele escuchar que se diga eso de nuestro deporte, pero también hay que hacer mea culpa, quizás en los entrenadores que a veces uno tiene, en las bajadas de línea… Este tipo de cosas no pueden pasar. Desde los clubes tenemos que aumentar las charlas respecto a la violencia. Nuestro deporte nos hace tener una fuerza que puede afectar al otro; hay que evitar las peleas, incluso dentro de la cancha.

—¿Cuáles son los valores del rugby?
—El compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto… Por más que uno es rival dentro de la cancha, afuera somos todos compañeros y compartimos un tercer tiempo donde nos olvidamos de lo que pasa en la cancha y estamos todos unidos.
Ese momento pospartido en el que comen y charlan es muy valioso para Stephania:
—Ahí es el momento en el que te sentás y podés conocer a la persona, ¡está buenísimo! A veces te das cuenta de que un rival con el que te llevás mal en la cancha es una persona increíble afuera.

Según dice, la victoria sirve y motiva pero se aprende más en la derrota, a pesar del enojo momentáneo que aparece cuando las cosas no salen bien.
—Cuando te va mal en un partido, y más si sabías que podías ganarlo, es cuando te sentás y hacés un mea culpa más grande. Decís: “Acá tendría que haber tackleado”, “acá me tendría que haber reposicionado”….
—¿Qué considerás que es el éxito?
—Creo que es relativo y depende de cada uno. A veces puede ser algo deportivo, a veces puede ser algo personal, pero creo que el ser exitoso viene de la mano de alcanzar algo que uno sueña. Uno es exitoso cuando cumple sus sueños.

Stephania nació en la localidad chubutense de Trelew y vino a Bahía para estudiar Ingeniería Química en nuestra Universidad Nacional del Sur: se recibió hace 5 años y hoy hace su doctorado.
La clave para cumplir con todo, dice, es la organización.
A la mañana, muy temprano, entrena la parte de gimnasio, luego trabaja; a la tarde tiene algún tiempito libre y a la noche hace la parte de cancha o sale a correr.
Y con la comida, como no tiene mucho tiempo, va a lo práctico: porciones cortadas, comidas en el freezer ya listas, y “así logras que la rueda siga andando”.

Está enamorada de Bahía y piensa seguir acá:
—Fue un gran cambio. Trelew es una ciudad más chica, tuve que acostumbrarme pero la verdad, me encanta. Tengo que agradecer a la universidad que me dio mucho en estos años. Es una ciudad hermosa, que tiene muchos lugares verdes para entrenar, como la pista de atletismo, o clubes como este, casi en el centro, ¡es increíble!
—¿Creés que Bahía es un buen lugar para desarrollar el rugby femenino?
—Sí. Hay mucha gente trabajando por el rugby en Bahía; tengo que mencionar a Elo Teófilo, que hoy forma parte de la Comisión de la Unión de Rugby del Sur. Creo que Bahía da para tener clubes de rugby femenino y para seguir desarrollando el deporte; hay mujeres y tienen ganas de jugar.

Para ella, no fue complicado unirse al rugby siendo mujer por su entorno familiar, pero reconoce que hay familias que dejan jugar al nene y no a la nena porque “es muy violento para mujeres”.
—Estamos todo el tiempo peleando con ese estereotipo. A mí siempre me gusta decir que si yo con mi tamaño puedo jugar, cualquier mujer puede jugar al rugby.
Stephania resalta que no hay deportes de mujeres ni de hombres: hay deportes, y gente que tiene ganas de hacerlos, divertirse y jugar.
—¿Qué le dirías a una nena que le gusta el rugby pero no lo practica?
—Que se acerque a un club y empiece. Que es una actividad hermosa, que se va a llenar de amigas, de compañeras, que va a aprender un montón y se va a armar de un grupo que le va a durar para toda la vida. Y que cada vez que tenga la oportunidad de entrar con la camiseta a representar a su club, se va a sentir completamente plena.

El camino de Stephania está lleno de anécdotas. Recuerda una muy particular en uno de sus primeros partidos, cuando fue a tacklear a una rival pero no pudo bajarla y entonces apareció su hermana.
—No tuvo mejor idea que venir y tacklearnos a las 2 juntas. Hay una foto en la que se ve que yo estoy agarrada a una jugadora y viene mi hermana para bajarnos a las 2. Quedó como una anécdota divertida, ¡no me quiero imaginar si es mi rival!
Hoy ya no comparten equipo: Anael juega en España, donde este deporte es más profesional. A ella, por ejemplo, le pagaron pasajes y le dieron trabajo: “Algo que acá es muy difícil, pasa a veces con el masculino pero no con el femenino”.
—¿Te gustaría que esta actividad fuera profesional y dedicarte 100%?
—Nunca me lo había planteado, pero me gustaría. Tenés muchos torneos y poder dedicarte de manera exclusiva hoy es el problema más grande. El entrenamiento de rugby demanda mucho: nutricionista, gimnasio, entrenar en el club, y si además tenés que trabajar es un poco difícil.

Su recorrido no hubiese sido posible sin el apoyo de la familia. Stephania asegura que es muy importante:
—A todos nos gusta hacer algo bien, mirar a la tribuna y tener a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a quien a quien vos quieras ahí, alentándote.
Es que el aliento juega un rol trascendental: a veces, las piernas ya no te dan y ese grito de “es la última” o “dale que podés” se transforma en combustible puro.
Las críticas funcionan a la inversa. Pero a Stephania no le afectan: se cierra tanto durante el partido que ni siquiera las escucha.
—Creo que si te está abucheando toda una tribuna sí te va a afectar, pero en el rugby eso no pasa y si en algún momento alguien lo hace, en general el resto lo frena porque no es la idea. La idea es que nos divirtamos. Todos nos podemos equivocar.

Su mayor aprendizaje es el trabajo en equipo, que permite llegar más lejos que las individualidades. Sola no puede hacer nada, asegura: si la pelota no le llega, no puede lucirse; si una compañera no va y limpia cuando ella va al piso, no puede jugar…
Y ya mirando al futuro, piensa que el mayor desafío es sumar más mujeres a la disciplina. Están desarrollando un grupo juvenil y quieren tener infantiles, porque “la pirámide arranca desde abajo: si tenés nenas que arrancan a jugar a los 4 o 5, cuando lleguen a primera van a tener 14 años de rugby y van a ser jugadoras increíbles”.

—¿Qué le dirías a tu yo de los comienzos en el rugby?
—Probablemente le diría que lo logró. O sea, que arrancó jugando para divertirse con su hermana y logró más de lo que podía haber imaginado en toda su vida deportiva. Le diría que valió la pena el esfuerzo, esos entrenamientos con frío, con calor…
Producción, videos y edición audiovisual: Tato Vallejos
Producción y texto: Belén Uriarte
Fotos: Eugenio V.
Idea y edición general: Abel Escudero Zadrayec
👀 #SeresBahienses es una propuesta de 8000 para contar a nuestra gente a través de una serie de retratos e historias en formatos especiales.
La estrenamos para nuestro segundo aniversario. Estos son los episodios anteriores:
- 😝 Lautaro Cisneros, youtuber: la risa en el centro de todo
- 👷♀ María Rosa Fernández, trabajadora de Defensa Civil: el poder de ayudar
- 💄 Damián Segovia, maquillador: hacer bien lo que te pinta
- 🤝 Matías Torres, el Ciudadano Bahiense: 100 % solidaridad
- 👱♀️ Alicia D’Arretta, auxiliar de educación: la vida por sus chicos
🤗 En 8000 ofrecemos un periodismo bahiense, independiente y relevante.
Y vos sos clave para que podamos brindar este servicio gratuito a todos.
Con algún cafecito de $ 300 nos ayudás un montón. También podés hacer un aporte mensual, vía PayPal o por Mercado Pago:
¡Gracias por bancarnos!
👉 Si querés saber más, acá te contamos quiénes somos, qué hacemos y por qué.
📷 Galería: