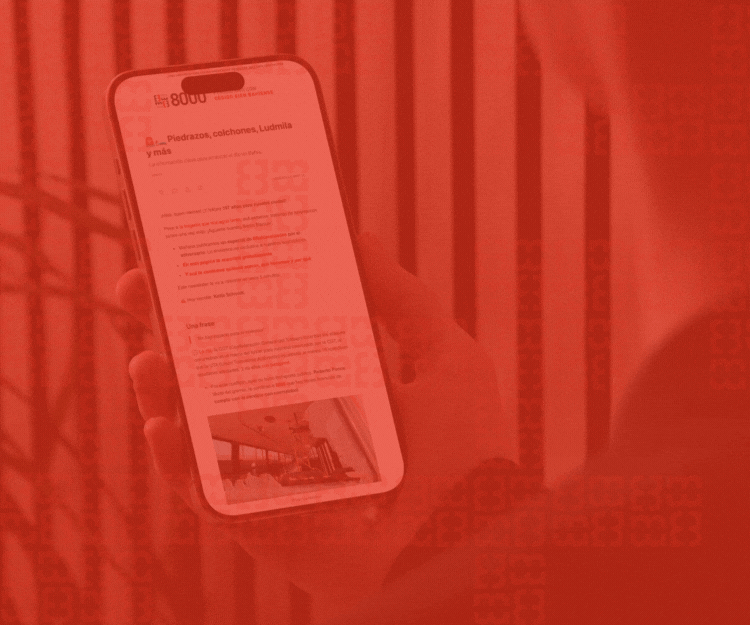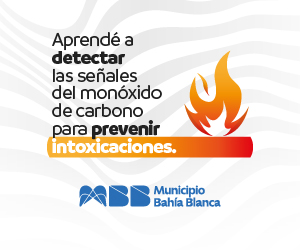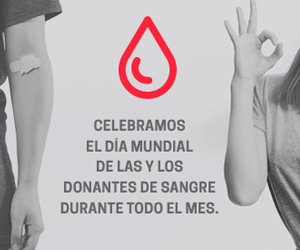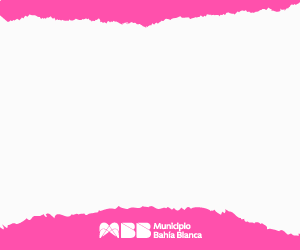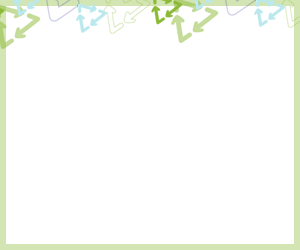Matías Torres nació acá, tiene 35 años y es conocido en redes como Ciudadano Bahiense. Cuenta que creó ese usuario para compartir historias de la ciudad aunque rápidamente también se convirtió en el impulsor de movidas solidarias.
Y se sumó mucha gente: solo en Facebook lo siguen 26.000 personas.
Al principio se preguntaba qué iba a cambiar yendo un par de veces a retirar donaciones a distintas casas para llevarlas a merenderos y comedores, pero el tiempo le demostró que una pequeña acción es capaz de contagiar y generar algo más grande.
—Son esfuerzos que se suman y te dan más ganas de hacer cambios que ayuden al vecino que tenés al lado o alguien que no conocés directamente.

Comenzó con la página a principios de 2020, con el inicio de la pandemia de coronavirus. La idea era compartir historias de la cotidianidad bahiense, “hablar de tú a tú”. Pero enseguida se sumó la posibilidad de tender puentes de ayuda.
—Comencé a retirar donaciones de gente que quería donar, pero no tenía movilidad —le dice Matías a 8000—. Y de a poquito me fui ofreciendo para hacer esa logística de lo que es la solidaridad bahiense. Empecé con mi camioneta, que me lleva a todos lados.
Desde entonces hizo innumerables viajes y algunos eventos para conocer a sus seguidores. Uno fue para el Día del Niño en la ex estación Noroeste, donde armó unos tablones con la ayuda de su pareja Lorena. El éxito fue tal que repitieron en la Plaza Rivadavia y lograron juntar más de 700 juguetes para repartir en 13 comedores.

—¿Cómo surgió este espíritu solidario?
—Empecé un poco por mi personalidad. Nunca me salió decirle “no” a un amigo. Por ahí estoy en la calle dando vueltas con la camioneta, se queda un auto y me dicen “¿no me podés dar un empujón?”, y por más que esté apurado siempre me doy un minutito.
También lo motiva la gente:
—Mientras más gente conoce la página, más comparten y quieren ayudar. Es algo que se retroalimenta.

Matías vive de repartir frutas y verduras. Lo hace con su camioneta Ford color celeste que lo obliga a levantar el capot para poder arrancar. Tiene sus años, sus mañas, pero no lo deja a pie: con ella también recorre la ciudad para buscar donaciones.
—Una tarea que obviamente no es paga, pero la verdad que mi ganancia es por otro lado: la satisfacción de poder ayudar a otros y que a la vez la gente te felicite y se sume.

El ida y vuelta se da a través de las redes sociales y WhatsApp. Los seguidores le escriben y, según sus direcciones, Matías arma el itinerario que le resulte más eficiente para poder también cumplir con su trabajo.
—Para hacer esto no solamente se necesitan las ganas de decir “quiero ayudar”, también se necesita un vehículo y tiempo. En mi caso, como en mi trabajo no tengo horarios fijos, no tengo horario de oficina o de comercio, puedo adaptarme.
—¿Te contacta más gente para que la ayuden o para ayudar?
—De todo. Me escribe mucha gente todos los días no tan solo para decir “tengo un colchón, ropa…”, sino también familias con mucha necesidad. Lamentablemente, en ese sentido no puedo hacer demasiado porque si además de retirar donaciones casa por casa también entregara las cosas hogar por hogar, sería muy estresante.

Por eso, en estos años hizo el contacto con distintos comedores, que son “los que conocen a las familias y saben las necesidades específicas”. Y ahí lleva todo lo que junta en sus recorridos, aunque a veces hay un paso intermedio:
—Hay ONG o grupos que también hacen este laburo solidario, como Reparasillas, que recibe donaciones de sillas de ruedas, las arreglan y las vuelven a donar; o el Hospital de Bicicletas. Ahora tengo 2 bicicletas arriba de la camioneta, que se las voy a llevar a ellos, que también las reparan, las reacondicionan y las vuelven a donar.
Más allá de su trabajo como intermediario, Matías también ha intervenido de forma directa en casos de incendios. Es lo que más lo conmueve, porque “lo peor que le puede pasar a alguien es perder su hogar, sea algo grande o un simple ranchito”.

A pesar de que en las redes sociales aparece como Ciudadano Bahiense, no es alguien oculto detrás de un teclado: asegura que la mayoría lo conoce, sabe su nombre. De hecho él no lo oculta, cada tanto también comparte fotos personales.
—¿Por qué elegiste el nombre de Ciudadano Bahiense?
—Bahiense, obviamente. Y ciudadano más que nada porque siempre hablo del ciudadano de a pie, la gente común y corriente que día a día sale a trabajar, a tratar de seguir adelante pero con los pies en la tierra, viendo lo que sucede alrededor.

Para Matías, Bahía no es solamente el lugar donde nació. También es la ciudad que redescubrió con sus recorridos, siendo testigo de su crecimiento y sus desigualdades:
—No muy lejos del centro hay un contraste muy grande entre familias que por suerte pueden mantener su hogar, su vehículo, su estilo de vida, y las que viven en un ranchito, que lamentablemente no tienen otro lugar o forma de acceder a una vivienda.
Por eso, a pesar del cansancio, sigue con las movidas solidarias. Uno de sus deseos es ayudar a que la ciudad sea más grande, “no solo en el nombre y su ubicación, sino también en el futuro que le puede esperar”.

Matías se crió en el barrio San Martín y actualmente vive en Villa Harding Green con su pareja y su hijo Nachito. Dice que una de las cosas que más le gusta de Bahía es su arquitectura, que da cuenta de sus casi 200 años de historia.
—Obviamente con el tiempo hay edificios que han ido desapareciendo, pero muchos otros se mantienen. Muchos piensan que Bahía tiene una historia muy cortita, pero en realidad tiene muchas cosas interesantes. También veo muchos clubes de barrio, el puerto… Pensamos en Monte Hermoso, en Pehuen Co, pero nos olvidamos que acá nomás tenemos una costanera que se podría aprovechar muchísimo más.
—¿Y qué es ser bahiense?
—Nosotros tenemos una connotación bahiense. Nos queremos diferenciar un poco del resto de los provincianos. Tenemos nuestras propias palabras: a la tortita negra le decimos carasucia; a las galletitas, masitas… Buscamos remarcar esas diferencias: el bahiense se siente bahiense antes que de la provincia o incluso de Argentina.

Matías remarca que nada de lo que hace sería posible sin el apoyo de su pareja y su hijo de 6 años. Y siente una enorme gratitud por todas las personas que colaboran y le permiten realizar esta tarea.
—Como siempre digo, esto no es solamente por ayudar al otro a que pueda acceder a algo que de otra manera le sería muy difícil, también es algo que personalmente me da mucha retribución personal, sentimental… Es un ida y vuelta, porque a veces la misma gente que dona es la que al tiempo necesita.
—¿Recordás alguna situación que te haya marcado?
—Estuve cerca cuando tristemente ocurrió el incendio donde fallecieron 7 personas. Estaba repartiendo, pasé cerca y vi todo el movimiento. Fue algo que afectó a muchísima gente, por eso también cuando hay incendios de esa magnitud, que por suerte muchas veces no hay víctimas, trato de ayudar.

Todos los días recibe donaciones y pedidos de ayuda, y trata de retirar 2 o 3: ya es parte de su rutina. Y en esta época, por supuesto, se suman los juguetes y las ayudas específicas para las fiestas.
Cuenta que no siempre es fácil equilibrar el trabajo, la labor solidaria, el estar en casa y las cosas que se necesitan hacer en la casa. Lo sigue aprendiendo, pero siempre con la seguridad de que dar una mano es parte fundamental y necesaria de la vida.
—Las pocas veces que entregué donaciones directamente, he charlado con gente grande que a veces queda fuera del sistema o gente que se ha quedado sola. Es lo que necesitan: alguien que los escuche y les haga sentir que son importantes. No podría hacerlo con todo el mundo, pero cuando se da la oportunidad trato de hacerlo.

Con toda la euforia mundialista y en plena Navidad, Matías desea que estos tiempos sean de mucha felicidad, “no solo porque somos campeones del mundo”:
—Lo importante también es la familia, la salud, el cuidarse unos a otros, que no haya disturbios como lamentablemente a veces sucede cuando se junta mucha gente.
Producción, videos y edición audiovisual: Tato Vallejos
Producción y texto: Belén Uriarte
Fotos: Eugenio V.
Idea y edición general: Abel Escudero Zadrayec
👀 #SeresBahienses es una propuesta de 8000 para contar a nuestra gente a través de una serie de retratos e historias en formatos especiales.
La estrenamos para nuestro segundo aniversario. Estos son los episodios anteriores:
- 😝 Lautaro Cisneros, youtuber: la risa en el centro de todo
- 👷♀ María Rosa Fernández, trabajadora de Defensa Civil: el poder de ayudar
- 💄 Damián Segovia, maquillador: hacer bien lo que te pinta
🤗 En 8000 ofrecemos un periodismo bahiense, independiente y relevante.
Y vos sos clave para que podamos brindar este servicio gratuito a todos.
Con algún cafecito de $ 300 nos ayudás un montón. También podés hacer un aporte mensual, vía PayPal o por Mercado Pago:
¡Gracias por bancarnos!
👉 Si querés saber más, acá te contamos quiénes somos, qué hacemos y por qué.
📸 Galería: