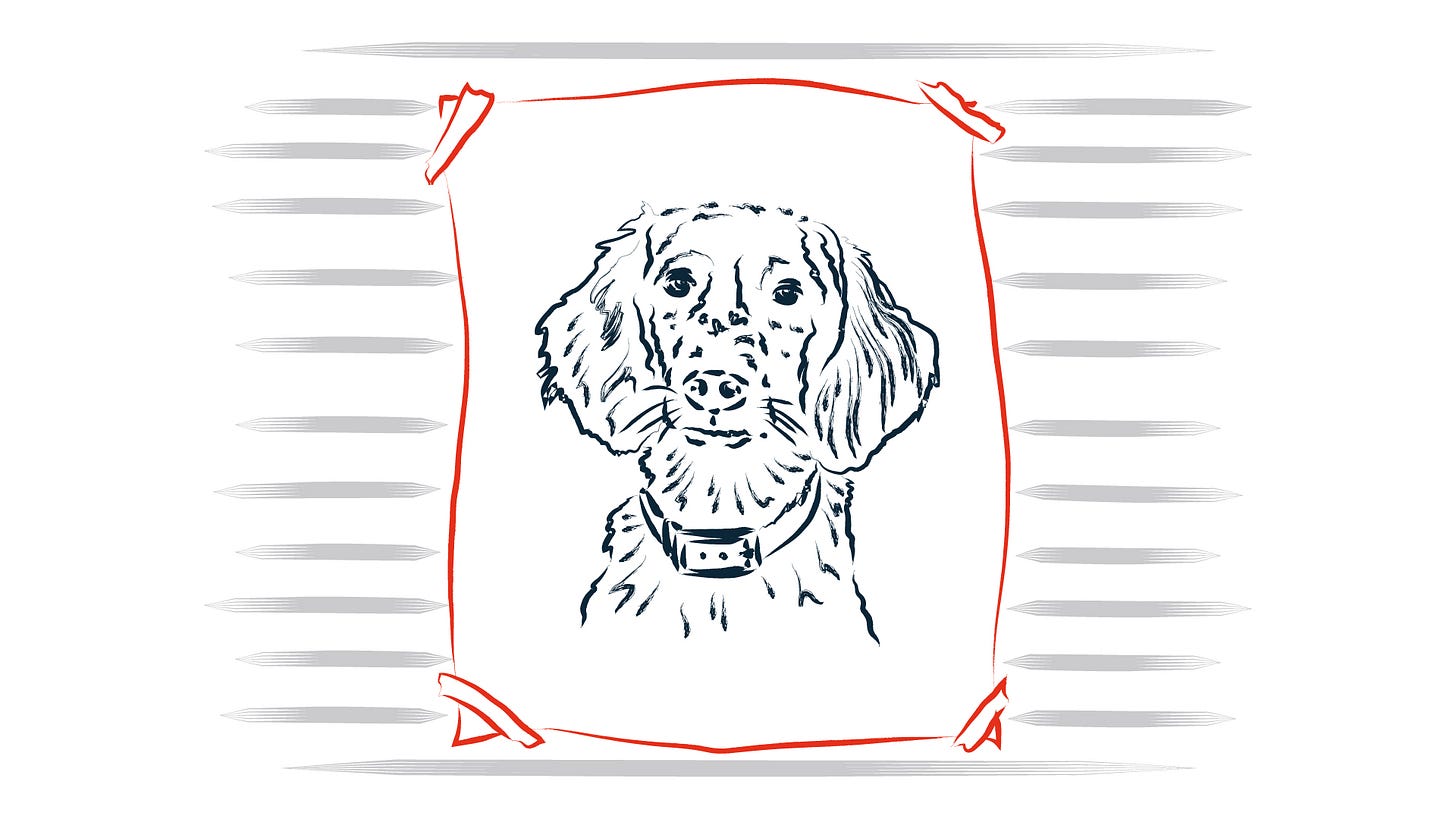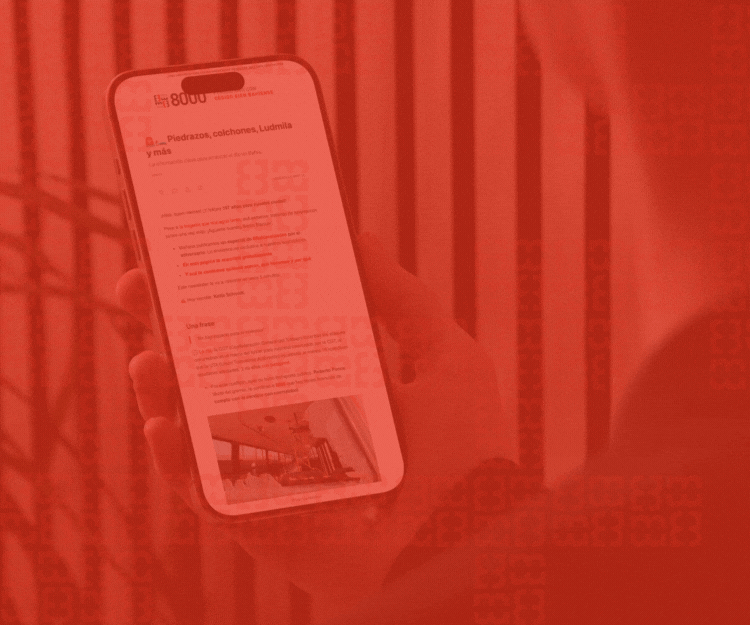Por Sonia Budassi
Periodista y escritora
Dicen que existen situaciones universales, que pasan en todo el mundo, con personas de cualquier edad, en ciudades pobres, en las prósperas, en los pueblos, en las grandes urbes o en los campos. Pero para mí hay cosas que en Bahía te pueden pasar más fácil que en Tokio. O que en Buenos Aires. O en Moscú. O en Santiago del Estero.
No sé, no conozco ninguna de aquellas ciudades; lo que digo es un poco de imaginación y otro poco saber por lo que te pasó y por lo que la gente dice, que a veces es cualquier cosa y otras veces tiene razón.
No hablo de nada grave: al contrario. Me refiero a esos percances de nada si los ves a la distancia, o desde afuera. Pero que, si los viviste vos, pasen los años que pasen, siguen provocando desazón. Y la desazón al cuadrado que provoca saber que algo tan nimio te sigue provocando desazón. Una vergüenza que te hace sentir ridícula, no sólo por el hecho ridículo del pasado, sino por el impacto aún vigente.
Al hijo de la maestra lo vi una vez en la vereda del almacén de Don Fermín, un gallego con fama de carero de la calle Palau, que si se decretaba paro general dejaba la persiana de hierro de la puerta un poco abierta en la parte de abajo.
En cuclillas a veces, y otras arrodillada, según la dimensión de la abertura decidida por Don Fermín, he traficado sus comestibles, con una sensación delicuencial extraña, que no sabía si me pertenecía del todo o no. ¿Era cómplice de un ilícito al comprar un saché de leche? Por algo todo parecía clandestino. Pero, al mismo tiempo, no era mi decisión: al fin y al cabo, eran mis padres quienes me mandaban a comprar alguna lata de tomates, un pedazo de queso para rallar (eso del queso ya rallado era un exotismo que no practicábamos: el queso se ralla sobre el plato, y además así no desperdiciás).
A veces compraba un paquete de arroz, una paleta cocida. Tenía que ser algo muy de último momento porque, ya dije, Don Fermín era carero y en mi casa la economía se cuidaba; por ejemplo, los lácteos me los mandaban a comprar sobre la avenida Cerri, a Caipal, que vendía todo suelto: para la crema de leche tenías que llevar el frasco.
Quizá sin querer, con esos consumos cuidados, yo ya aprendía que para determinadas circunstancias es mejor urdir una estrategia. Salga bien o no, y tengas que, por un descuido o falta de previsión, ir a comprar a lo de Don Fermín.
En aquellos días de paro general no veías al gallego pero lo reconocías por la voz. Yo quedaba expuesta, en cuatro patas, el torso casi pegado a la vereda, la cola para arriba; puede sonar muy a película de James Bond y esas de agentes que se desplazan con destreza fina y pericia, ágiles, a centímetros del piso, evadiendo los rayos láser de alarmas de museos o mansiones, pero mi postura visible era otra. Temerosa de ser descubierta en aquella infracción: mi cuerpo en actitud de cocodrilo, y en mi mente la contradicción. Don Fermín no debería haber abierto pero abría, y en esa falta estaba la diferencia con los días lícitos, en los cuales podías entrar caminando, como una persona normal y no como un cangrejo lento con manos que cruzaban el límite de la persiana para agarrar la mercadería al ras del suelo.
En una de esas agachadas carentes de toda gracia entregué el bollito de plata, esperé el vuelto y, terminada la transacción, me puse de pie, ya con el paquete de polenta en la bolsa de plástico de colores.
Al girar lo vi. Que fuera el hijo de la maestra no lo hacía más fácil. Que viviera apenas a más de media cuadra del colegio y de mi casa, tampoco. Que tuviera un perro siberiano, ese lobo de expresión sensible, le otorgaba, a él mismo, un aura de belleza indescriptible. ¿Sería cierto aquello de que no hay prenda que no se parezca al dueño?
Qué vergüenza: El Siberiano y él, testigos de toda la bochornosa secuencia de mi compra en lo de Don Fermín. Mis rodillas debían verse sucias, pensé, y él me dijo: “Hola”. Creo que me puse bordó. Miré a El Siberiano: sentí que por lo menos el perro me sonreía.
Otra vez me saludó en una circunstancia peor.
En los actos de la escuela, las docentes siempre me hacían actuar de dama antigua. Mi madre se empecinaba, cada año, en someterme al disfraz con una meticulosidad exagerada, como si fuera a actuar en el Teatro Colón.
Al principio ese empeño me había resultado raro por cómo había sido mi primera actuación después del preescolar. A los 6 años tuve que representar a una flor en la ceremonia inaugural del ciclo lectivo del Southlands, el instituto de inglés. Mi madre no se tomó el mínimo tiempo y casi ni dedicó esfuerzo. Me mandó a comprar al quiosco del Tano. Atendía el hijo. Me ponía nerviosa no sé por qué, pues era educado y parco, que ya supiera que iba a comprar los Jockey Club largos suaves y las pastillas DRF de menta o eucalipto, según el día, que me pedía mi papá. Yo repetía “Jockey Club etcétera” y él ya me los estaba dando, mis billetes más apretados de lo normal.
Aquella vez no pudo ganarme de mano: compré por orden de mamá una cartulina; suerte que por lo menos pude elegir el color: fucsia.
Mamá me puso aquel papel semirrígido sobre la cara, hizo un borde con lápiz, y lo recortó. Lo colocó en la periferia de mi rostro. Luego apoyó el papel sobre la mesa y delineó los bordes para darles forma de pétalos redondos.
Al llegar al Teatro Don Bosco, sede de nuestro acto, vi al resto de las flores: ninguna otra usaba pantalón azul de corderoy. Me di cuenta: no hay plantas azules. Todas alardeaban cancanes de lana verde (que representaban el tallo), mangas mariposa también verdes (que representaban las hojas del tallo) y pétalos con brillantina, capas de papel crepé, y hasta tules de colores, sujetos a las cabelleras con técnicas que no pude descifrar, de una eficacia digna de la facultad de ingeniería o de una escuela de bailarinas profesional.
Yo era la única que necesitaba sostener mi cartulina con las manos, ni siquiera se le ocurrió atarla con un elástico en la nuca: además de fea, condenada a la inmovilidad. Aunque éramos varias flores sobre el fondo del escenario, sentí que con pena o burla todos, hasta quienes no estaban en la sala, me miraban sólo a mí.
En aquel entonces Rodrigo no era parte de mi vida. Mi maestra de séptimo tampoco.
En aquel entonces, yo tenía por delante un futuro prometedor repleto de actos patrios, representaciones, actuaciones y disfraces; pericones, chacareras y minués: recién empezaba primer grado.
Y quizá, para vengarme de aquella humillación, llevaba a la escuela mi cuaderno de inglés: les mostraba a las nenas cómo había aprendido a leer y escribir primero en otro idioma. Lo cual era una exageración; si hubiese sido así, hoy sería una persona bilingüe y estoy a mil kilómetros de eso.
En ese momento yo no entendía mucho y quizá lo creí cierto, o me divertían más los deberes de inglés, porque con frecuencia incluían dinosaurios y países de otros continentes; quizá era una manera de lidiar con que no hacía amigas en la academia esa: todas me resultaban demasiado superiores; ricas, demasiado bien vestidas, de colegios privados, y yo la clásica sapo de otro pozo, la flor más desangelada, sin tallo ni hojas, de esas que capaz es mejor fumigar.
Entonces empecé mi raid artístico escolar en la Escuela Número Uno Nicolás Avellaneda (lo repetía con el mismo rigor y velocidad que “Un paquete de Jockey Club largos suaves y unas DRF de eucalipto” (o menta).
Fueron años donde pude dejar el trauma de la tristísima flor en el escenario para ganar otros: los traumas de la previa al intento de ser la dama antigua perfecta.
Para séptimo, ya era una dama antigua experimentada. Lo cual no aseguró que dejara de sufrir, cada vez, ciertos pasos de los preparativos obsesivamente elucubrados por mi madre.
El vestuario: una pollera negra, acampanada, suya, que me encantaba. Me llegaba a los pies. Una blusa con cuello de volados, bordada en blanco, con las mangas abuchonadas, botones como perlas en las muñecas.
Francisca, mi vecina vasca, mi abuela postiza, ya conocía su rol y lo disfrutaba: debía prestarme peinetas y mantillas originales de España. Desplegaba cada vez las opciones sobre la cama matrimonial. No sé cuántos años tendrían aquellos accesorios pero lucían como de princesa, glamorosos, de sueño y como recién estrenados.
Y admito que en el escenario la experiencia era feliz, la opuesta a la de mi actuación de vegetal, tuviera que recitar un poema ecuestre, bailar el minué o sólo permanecer en silencio y de pie, acaso sonreír, como parte de un decorado vivo.
El problema era que mi madre ponía un ahínco no proporcional en aquella cuestión de tratarme con ese detallismo digno de una actriz de la Ópera de París. Porque, al mismo tiempo, no me desligaba de mis obligaciones cotidianas.
Y así llegaba el día del acto: mi papá me sacaba una foto para reactualizar mi histriónica belleza patria en la puerta del colegio. Pero unas horas antes o el día previo, debía padecer el momento más tortuoso: el de los ruleros. No quiero chequear en los documentos históricos del Virreinato, la Revolución de Mayo y la Independencia la representatividad y visibilidad del pelo lacio. Prefiero creer que existía algún tipo de fundamento válido en relacionar “dama antigua” con “niña con bucles”. Sí me parecía impiadoso y arbitrario que no pudiera suspenderse mi rutina antes de cada nueva presentación estelar.
La relación con Rodrigo estuvo signada desde el principio por la ambigüedad y la desigualdad. No sólo porque él me parecía, o más bien era, “re grande”. Yo tenía 12. Él, 13. Ya iba al secundario. Recontra grande era.
El día que lo conocí, entró al aula a entregarle algo a la maestra. Mis compañeros golpeaban lápices contra cartucheras como si fueran tambores, charlaban, no copiaban del pizarrón, no se callaban, y a la maestra, que pedía silencio, casi no se la oía. Hasta que, delante de Rodrigo, pegó un grito.
El aula se apagó de pronto ante la declamación, el reto: el cabal reproche de la autoridad:
—¿Por qué no hacen como Natacha, que no tiene necesidad de ir a particular porque presta atención en clase y le va muy bien en el ingreso al Ciclo Básico?
Bueno, Natacha era yo.
Fue la primera vez que entendí que un halago puede ser una condena. Que puede llevarte al ostracismo. Que puede hasta arruinar una incipiente y bellísima historia de amor.
Quise esconderme debajo del banco para que Rodrigo no reconociera que la seguramente buchona de su madre, la mala compañera, la cufa, la nerda, la ñoña, la aburrida que presta atención en clase en vez de divertirse, era yo. Pero fue tarde: nuestros ojos se cruzaron.
Está bien que Rodrigo era re grande pero yo tampoco era una nena: en meses iría a la secundaria.
Por eso, era muy inadecuado que mi mamá me sometiera al papelón, a aquella sumisión como si fuera una chiquita de quinto, de sexto. Pero así como no estaba en discusión que jamás me mandaría al instituto que te preparaba para el examen de ingreso al Ciclo ni a ninguna maestra particular, tampoco podía siquiera insinuarse que el día del acto se dejaran de hacer los mandados, o que por lo menos, por una vez, se ocupara mi hermano Fabián.
En el documental La reina se ve cómo una niña se somete a diferentes padecimientos físicos para participar de la competencia de carnaval: cómo le tira el pelo mientras la peinan, cómo le aprieta el traje, el peso de los demasiados adornos al caminar. A mí, ese tipo de molestias, tanto más leves, no me generaban ningún problema.
Tomé con normalidad los pinchazos de la peineta, la molestia calurosa de la mantilla en la cabeza, los tropezones inminentes de la pollera larga. Podía lidiar sin drama alguno con eso.
Al contrario de lo que debiera ser, sólo me fastidiaba la ridiculez de mi aspecto físico: los ruleros como un nido de avispas de plástico, esos tubitos horribles, visibles bajo la redecilla, y encima el olor a spray, olor a viejo.
Entonces pasó. Mi mamá me mandó así a comprar el religioso medio kilo de felipes a la panadería de Chiclana al 700: justo enfrente de la casa de la maestra.
Caminé mirando hacia abajo hasta la esquina. Al cruzar, la vecina, Francisca, mi abuela postiza, volvía de Caipal. Me saludó, me mostró sus compras, habló de precio y calidad.
Quise terminar lo antes posible con esa vergonzante exposición pública, pero siguió sacándome charla, y se puso a explorar mi pelo, levantó la tela de red, y me reacomodó las pinzas de metal. Pinzas que sólo las abuelas deberían usar, no yo, que ya era grande pero no para tanto. Y ni siquiera tenía puesto mi disfraz.
¿Qué pensaría la gente al verme así de horripilante, un bicho con un globo aerostático sin aire en su cabeza enrejada? Nada indicaba, para los ignorantes de la calle, que yo era, en verdad, una dama antigua en construcción.
Cuando me libré de Francisca, avancé lo más rápido que pude. Y ahí lo vi: cruzando con su perro siberiano, por el medio de la calle. Sin dudas, Rodrigo no sólo era re grande, además ejercía la valentía de evitar el semáforo, algo que yo no me atrevía a hacer.
El Siberiano me miró con sus ojos celestes, tan transparentes que te atravesaban. Me di cuenta: los de su tipo eran de los mejores perros del mundo. Por eso estaban de moda y serían caros. ¿La maestra era rica? No parecía. La gente a la que le decíamos careta, o la gente como él, linda, era la única que podría jactarse de andar por la vida exhibiendo el estertor de la belleza convertida en animal.
Ya tenía preparadas las preguntas para cuando se diera la conversación: ¿Tu perro no sufre mucho el calor durante el verano en Bahía? ¿Nació en Siberia de verdad?
Pero ese día no iba a animarme.
Con una incomodidad indescriptible, acepté que me dejara entrar primera. La panadera sí preguntó:
—¡Ay!, ¿qué pasa que hoy tenés esos ruleros?
Los adultos son más que re grandes y deberían aprender a no abochornarnos. Ojalá algún día conozca a uno así.
El Siberiano era etéreo en su peludez, un pompón de ojos claros, como el perro volador de la película La historia sin fin, de pelo celeste como los ojos claros de Rodrigo, aunque no tuviera pelo podría ser esponjoso como las nubes de azúcar rosa que vendían en el Parque de Mayo y en el Independencia que mi mamá nunca me compró. En esa instancia del pensamiento, Rodrigo para mí podría ser una suerte de pantera rosa ya sin pelo acolchado, y luego pantera negra, pantera negra turbo, podríamos hablar de perros y de golosinas hasta el final de nuestros días, porque los nervios mientras lo tenía tan cerca, en la panadería, me hicieron volver la ilusión, la fe, de que cuando fuéramos verdaderamente grandes, quizá a los 15 años, o a los 20 (todas esas cifras me parecían medio parecidas), nos podríamos casar.
Pero me fui de la panadería triste y humillada, con la bolsa de medio kilo de felipes que no valían haber vilipendiado mi honor de dama antigua. Con la certeza de que él no iba a verme espléndida sobre el escenario: iba a otro colegio y nunca asistía a los actos del nuestro.
Yo siempre sería el patito feo con ruleros para él. El hijo de la maestra nunca apreciaría mi transición a cisne con bucles dorados dignos del minué más ceremonial.
Tomé conciencia: Rodrigo y su bonito siberiano no iban a quererme jamás. Rodrigo, cuando creciera, se casaría con alguna de esas nenas flores perfectas; esas brillantes, elegantes, preciosas, que pueden cantar y moverse a la vez al ritmo de la música, sin pinzas de metal en la cabeza ni cartulinas toscas sobre la cara. El Siberiano los esperaría en el altar junto a la maestra para abrazarlos y celebrar aquel amor que pudo haber sido mío. Todos juntos bailarían el vals.
En la pesadez de los días siguientes, recordé un método de cuando era chiquita para conseguir la atención de los amigos de mis hermanos mayores cuando venían a casa.
Aunque no me dieran bolilla, yo no tenía dudas de que detrás de su indiferencia se ocultaban inmensas ganas de venir a charlarme o de invitarme a pasear con ellos o de jugar conmigo a la mancha, a la escondida o a algo más tranquilo, como el juego de la oca o el chinchón. Si no sucedía, me convencí, era porque mis hermanos lo impedían.
Apenas entrar en casa, un despliegue escenográfico fascinante: preparadas para recibir a las visitas, a mi lado, mis muñecas favoritas, cambiadas con su mejor ropa. Las elegidas solían ser el bebé de Yolly Bell (le quedaba precioso un gorrito de lana tejido por Francisca), la pepona gigante con vestido de plush azul, volados y capelina, y la articulada con enterito safari y zapatillas de plástico.
Yo las peinaba frente a ellos con soberbia y suficiencia, y no tenía dudas de que los varones apreciaban a la dueña de aquellas criaturas, tan distintas y todas igual de prolijas y cuidadas.
Junto al recuerdo de la estrategia, apareció el nuevo proyecto de mi hermano Fabián. Fabián: el que desde sus 13 años quería terminar la secundaria enseguidísima para empezar Veterinaria. El que empezó a practicar sin título. El que siempre agarraba a cualquier bicho y aspiraba a volverlo doméstico: teros, aguiluchos, ratones de laboratorio, lechuzas, zorrinos, cuises; por momentos, al borde de la tortura, aunque siempre él tuviera, me consta, la mejor de las intenciones. Y solíamos adoptar conejos, perros, gatos, canarios.
Al oírlo, asocié cada cosa y me convencí: no podía fallar. Teníamos un perro, Olafo, que no estaba de moda como el de Rodrigo, pero sí era de raza. No era del todo mío, sino de la familia, y no me dejaban sacarlo a pasear.
Lo escuché a Fabián entusiasmado, tanto que me contagió: nuestro Olafo, un vizsla húngaro musculoso, de talla mediana, orejas largas, pelo corto, de caza, muy inteligente y guardián, tendría una novia ideal para lograr una cruza perfecta. La afortunada se llamaba Carmen, una pointer casi idéntica a nuestro vizsla. Sólo difería el pelaje: ella era marmolada, de un marrón (igualito al del nuestro) y manchas blancas. Le hice prometer que un cachorro sería mío. Mamá me dio permiso.
Imaginé la mejor escena de amor de la que era capaz. Rodrigo y yo, la pareja perfecta paseando a sus perfectos perros de raza, cada uno en su estilo. El vaporoso siberiano de ojos celestes y Rodrigo junto a mí y a mi escultural can tonificado, de pelo cortísimo y de seguro, como su padre y madre, de ojos color almendra. Antes de que naciera, yo ya le había elegido el nombre: Jack. Me vería preciosa junto a él. Todos los chicos del barrio querrían salir a pasear con nosotros, adoptar perros si no los tuvieran, y quizá ser mis novios, pero yo sólo tendría, para siempre, ojos, alma, corazón, mente, emoción, devoción y vida por el hijo de la maestra.
El parto no tuvo complicaciones; Carmen siguió estilizada y vivaz.
Jack nació sano. Pero al poco tiempo se evidenció la diferencia.
Al recibirlo, comprobé que su pelo era negro como el de sus hermanos. Me informé: los pointer también podían ser de ese color. Nada de qué preocuparse.
Conseguí un collar, una cadena. Antes de cada itinerario, me vestía como vestía a las muñecas: con ropa especial, dedicada, coqueta. Mi vestuario preferido era el pantalón de jogging azul fresco y mi remera de Kitty; el verano siempre ayuda.
Al cruzarnos con Rodrigo, cada cual con su perro, nos sentía un espejo: el uno para el otro.
Gracias a que cada animal se interesaba en olfatear al otro, pasamos del “hola” a diálogos breves. Pude formular la pregunta preparada durante tantos meses. Me dijo que El Siberiano no era de Siberia y me sentí un poco tonta, como cuando Fabián, en un partido de básquet -somos hinchas de Estudiantes- me explicó que los jugadores no son estudiantes de verdad como yo siempre había creído; que no iban a la universidad, que sólo eran deportistas, y que el nombre del club no hacía referencia a su educación.
Otro día le conté al hijo de la maestra sobre la cruza de lujo de mi cachorro. Reuniría los mejores atributos de padre y madre, y en silencio pensé: sería lindo como su dueña porque “no hay prenda que no…”, y a partir de entonces, yo linda como Jack, y luego como Rodrigo y también como El Siberiano.
Jack creció rápido. A los meses se notaba: iba a quedar petiso para toda la vida. Además de ser negro en vez de marrón, le creció el pelo con vigor: se le puso largo y le nacieron muchos bigotes.
Yo lo adoraba, pero luego de un tiempo de negación, de seguir ilusionada con que Rodrigo quedara encantado con mi perro y conmigo como parte de lo mismo, como pasaba con las muñecas y los amigos de mis hermanos, tuve que admitir la realidad. Dejé de enojarme ante los chistes pesados de Fabián.
Además, Jack no parecía tan inteligente como su padre. Se perdía, quería irse con cualquiera; un desorejado. A pesar de estudiar las técnicas de cómo entrenarlo, y perseverar con paciencia y cariño, no conseguí que aprendiera el “sit”, ni a darme la patita, gracias de las cuales ostentaban El Siberiano y su dueño como a sus disfraces impecables mis compañeras de inglés.
Sobre fin de año, cuando terminaron las clases, seguía recorriendo el barrio con Jack para cruzarme con El Siberiano y el hijo de la maestra. La vez anterior me había contado que, a él, la mamá sí lo dejaba ir a la matiné de Chocolate. Sentí una bronca de un tenor inusitado, distinto (¿eso serían los celos?), aun sabiendo que él, un canchero, debía querer hacerse el grande.
Ahora me decía que iba a mudarse, que había algún problema con el alquiler; entendí que les aumentaron y no podían pagar. Esperé una invitación a algo, una despedida; no me hubiera molestado que estuviera la maestra, si al final terminé siendo la mejor del grado y aprobé el examen del Ciclo sin ir a particular, aunque mejor juntarnos solos, de mutuo acuerdo, a la misma hora, para caminar o hasta para tomar un helado.
No sucedió. En cambio, antes de volver a su casa dijo:
—Che, pero al final Jack no es de raza… la perra seguro estuvo con otro, es algo que pasa bastante.
Lo mismo me había explicado Fabián, pero sus palabras no me habían herido tanto.
A los pocos días, Jack se me escapó. Lo busqué por mil lados, puse carteles en la plaza Brown, en los quioscos, en la panadería, en lo de Don Fermín.
Nunca apareció.
Fabián me ayudó pero, con la intención de consolarme con que no había sido culpa mía, repetía que mi perro adorado era bastante bobo. Quizá Fabián desconocía mi emoción frente a Rodrigo y a El Siberiano y la frase de que no hay prenda que no se parezca al dueño. Quizá actuaba al revés, aunque parecido, a la maestra cuando, aquella vez, dedicándome un reconocimiento público, me condenó al mismo tiempo al desaire de mis compañeros de curso y a mi primera gran desilusión amorosa. Quizá ella fue la primera en notar, como yo notaba de más chica el interés de los amigos de mi hermano en jugar conmigo a pesar de sus actitudes distantes, que en realidad Rodrigo, aunque no lo expresara del todo, estaba profundamente, en secreto, enamorado de mí. Y que, por eso, antes de que algo más pasara, ella debía separarnos para siempre.
La autora
Sonia Budassi es escritora, editora y periodista cultural. Su libro Animales de compañía (Entropía) ganó el primer premio de Letras del Fondo Nacional de las Artes. Además, es autora de los libros de ficción Periodismo, Los domingos son para dormir y Acto de fe, y los de no ficción Donde nada se detiene. Literatura y el resto del mundo, La frontera imposible: Israel-Palestina, Apache. En busca de Carlos Tevez y Mujeres de Dios.
Participó en antologías nacionales y de España, México, Francia y Estados Unidos.
Dirigió la revista de Cultura de elDiarioAR; antes fue editora de Anfibia, Ñ y el sello de narrativa Tamarisco, del cual fue cofundadora. (Foto: Inés Budassi)
#LaBahíaDeSonia
Noviembre de 2025: Elogio al insulto digno
Diciembre de 2025: La trampa del rumor
Enero de 2026: Una lluvia fuerte, nada más
🤗 En 8000 ofrecemos un periodismo bahiense, independiente y relevante.
Y vos sos clave para que podamos brindar este servicio gratuito a todos.
Con algún cafecito nos ayudás un montón. También podés hacer un aporte mensual, vía PayPal o por Mercado Pago:
¡Gracias por bancarnos!